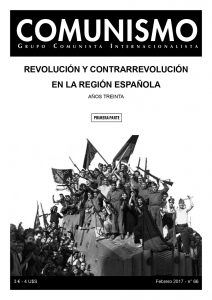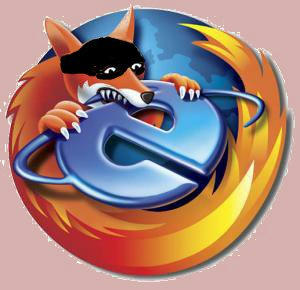Por Agustín Guillamón.
El 14 de abril de 1931 se había proclamado la República.
El 25 de abril,
once días después, en un Pleno de Locales y Comarcales, la CNT adoptó
dos medidas organizativas que iban a tener un enorme éxito posterior: la
formación de sindicatos de barrio en la ciudad de Barcelona y la
fundación de los comités de defensa.
La CNT en los años treinta no era sólo un sindicato entendido al modo
clásico como una organización que defiende los derechos laborales de sus
afiliados. La CNT formaba parte de una red de solidaridad y acción, que
abarcaba todos los aspectos de la vida del trabajador, tanto los
sociales como los culturales, familiares, lúdicos, políticos y
sindicales. Esa red estaba formada por el sindicato de barrio, los
ateneos, las escuelas racionalistas, las cooperativas, el comité de
defensa económica (que se oponía a los desahucios), los grupos de
afinidad, los grupos de defensa (coordinados a nivel de barrio y luego
de distrito y ciudad), constituyendo en la práctica cotidiana una
fuerte, solidaria y eficiente sociedad autónoma, con valores
alternativos a los capitalistas.
En 1923, Joan García Oliver había levantado la organización práctica de
lo que dio en llamarse “gimnasia revolucionaria”, secundado por Aurelio
Fernández y Ricardo Sanz. Eran los años del pistolerismo. La CNT tenía
que defender la vida de sus militantes de la liquidación física a que
eran sometidos por la alianza del terrorismo de la patronal y del
Estado, que financiaban a los pistoleros del llamado Sindicato Libre y
daban carta blanca a los asesinatos de la policía y de la guardia civil,
con la práctica de la llamada “ley de fugas”, consistente en asesinar a
los presos y detenidos en el momento de su traslado o liberación,
pretextando un intento de fuga.
En 1931 la creación de los comités de defensa significaba la refundación
de los grupos de acción de los años del pistolerismo (1917-1923),
aunque ahora orientados no sólo a la protección de los huelguistas y de
las manifestaciones reivindicativas, sino como garantía indispensable
para ejercer los derechos fundamentales de reunión, expresión,
asociación, prensa, manifestación, sindicación o huelga, todavía no
reconocidos por una República constituyente que había de aprobar una
constitución, pero que aún no había disuelto en la ciudad de Barcelona a
los somatenes, esto es, a la odiosa guardia cívica derechista,
especialista en romper huelgas y en perseguir a los sindicalistas.
El 1 de mayo de 1931, en el mitin de la jornada, aparecieron por primera
vez unas enormes banderas rojinegras como seña de identidad de la CNT.
Se acordó elaborar una plataforma de reivindicaciones que serían
llevadas en manifestación al Palacio de la Generalidad. Al llegar los
manifestantes a la plaza de San Jaime fueron recibidos a tiros. El
tiroteo, que fue respondido por los comités de defensa, duró tres
cuartos de hora, hasta que se permitió que Joan García Oliver entregara
las reivindicaciones a la autoridad y saliera al balcón de la
Generalidad para disolver la manifestación.
Los comités de defensa se presentaban, pues, no como un grupo
“terrorista” o militar, ajeno a la clase trabajadora y al pueblo, sino
como una pieza más, indispensable a la lucha de clases, junto al
sindicato, el ateneo, la escuela racionalista o la cooperativa. Los
comités de defensa protegían los derechos de los trabajadores, porque no
existían más derechos que los apropiados por la lucha callejera, no
existían más derechos que los que podían defenderse, practicándolos.
Pero la táctica insurreccional de la “gimnasia revolucionaria”,
consistente en armarse rápidamente para la ocasión, proclamar
espontáneamente el comunismo libertario en un pueblecito o en una
comarca y esperar que el resto del país se uniera a la insurrección
mostró sus límites, y sobre todo, sus inconvenientes y desventajas. Las
insurrecciones de enero de 1932 y de enero y diciembre de 1933 habían
desarmado a los comités de defensa, sometidos a una fortísima represión
que había conducido a la mayoría de sus componentes a la cárcel, de modo
que la táctica de la “gimnasia revolucionaria” no había hecho más que
desmantelar a los comités de defensa. Era necesario dar un golpe de
timón y cambiar de táctica.
Aún en curso la insurrección asturiana, el Comité Nacional de los
Comités de Defensa (CNCD) constataba el 11 de octubre de 1934, en una
ponencia, el fracaso de la táctica insurreccional, conocida popularmente
como «gimnasia revolucionaria», a la que culpaba precisamente de la
falta de preparación de la CNT para intervenir, a nivel estatal, en la
insurrección de octubre de 1934. Había llegado el momento de superar esa
táctica porque había demostrado lo absurdo y peligroso que era una
insurrección local en un momento inadecuado y sin una seria preparación
previa, ya que sometía a los libertarios a la represión estatal sin
conseguir nunca una extensión popular a todo el país ni la adhesión de
otras organizaciones, necesaria para enfrentarse con éxito al aparato
militar y represivo del Estado. En octubre de 1934, cuando se daban las
condiciones adecuadas para una insurrección proletaria revolucionaria, a
escala estatal, los anarcosindicalistas se encontraban absolutamente
exhaustos y desorganizados, desarmados, con miles de militantes presos.
La determinación de trabajar en el fortalecimiento de los Comités de
Defensa, superando deficiencias y corrigiendo errores, y sobre todo
aprovechando la represión estatal como acicate para proseguir la lucha,
impulsaban la ponencia del CNCD de octubre de 1934. Se abandonaba la
vieja táctica en favor de una seria y metódica preparación
revolucionaria: «No hay revolución sin preparación; y cuanto más intensa
e inteligente sea ésta, mejor en su día se impondrá aquélla. Hay que
acabar con el prejuicio de las improvisaciones, por inspiración
exaltada, como únicas formas solutorias [factibles] en las horas de las
dificultades. Ese error, de la confianza en el instinto creador de las
masas, nos ha costado muy caro. No se procuran, como por generación
espontánea, los medios de guerra inexcusables para combatir a un Estado
que tiene experiencia, fuertes dotaciones y normas superiores
ofensivo-defensivas».
El CNCD consideraba «que hay que dar a los Comités de Defensa la gran
importancia que tienen para la CNT y la revolución libertaria,
atendiendo al estudio ininterrumpido de sus estructuras para superarlos
[mejorarlos] y aportándoles los medios económicos y de relación [ayuda]
moral y técnica que los revistan de la mayor eficacia para obtener
pronto y rectamente la finalidad deseada».
El aparato militar clandestino de los Comités de Defensa debía estar
siempre sujeto a las órdenes y necesidades de la CNT: «los Comités de
Defensa serán una modalidad orgánica anexa a la CNT». La Ponencia
estructuraba los Comités de Defensa mediante «militantes voluntarios»,
del mismo modo que se consideraba voluntaria la participación de las
organizaciones específicas, esto es, de la FAI y de las Juventudes
Libertarias. Pero sin olvidar nunca que los Comités de Defensa eran una
organización militar clandestina de la CNT, financiada por los
sindicatos, que «fijarán un porcentaje de cotización que mensualmente
será entregado a aquéllos [los Comités de Defensa] por conducto de los
Comités confederales de cada localidad o comarca».
La Ponencia del CNCD, de octubre de 1934, razonaba que el grupo, o
cuadro de defensa básico, debía ser poco numeroso para facilitar su
clandestinidad y agilidad, así como un conocimiento profundo del
carácter, conocimientos y habilidades de cada militante. Debía estar
formado por un secretario, que tenía como misión fundamental el enlace
con otros grupos del mismo barrio y la formación de nuevos grupos. Un
segundo militante debía encargarse de identificar y anotar el nombre,
domicilio, ideología, señas personales, costumbres y peligrosidad de los
enemigos existentes en la demarcación asignada a su grupo. Por
peligrosidad se entiende profesión o ideología de la persona
identificada como enemigo: «militares, policías, sacerdotes,
funcionarios, políticos burgueses y marxistas, pistoleros, fascistas,
etcétera». Un tercer militante debía estudiar los edificios e inmuebles
hostiles al movimiento obrero, su vulnerabilidad e importancia. Se
trataba de levantar planos y elaborar estadísticas de hombres, objetos y
armamentos existentes en «cuarteles, comisarías, cárceles, iglesias y
conventos, centros políticos y patronales, edificios fuertes, etcétera».
Un cuarto militante del grupo debía investigar los puntos estratégicos y
tácticos, esto es, «puentes, pasos subterráneos, alcantarillado,
sótanos, casas con azoteas, o puertas de escape y acceso a otras calles o
patio de fuga y refugio». Se juzgaba que un quinto militante del grupo
debía dedicarse a estudiar los servicios públicos: «alumbrado, agua,
garajes, cocheras de tranvías, metro, vías de transporte y su debilidad
para el sabotaje o la incautación ». Un sexto militante debía encargarse
de localizar y estudiar el asalto a los lugares donde podían obtenerse
armas, dinero y provisiones para la revolución: «armerías, domicilios
particulares armados, bancos, casas de crédito, almacenes de vestidos,
artículos alimenticios, etcétera.»
Se pensaba que ese número de seis militantes era la cifra ideal para
constituir un grupo o cuadro de defensa, sin dejar de considerar que, en
algún caso, podía sumarse algún miembro más para cubrir tareas «de sumo
relieve». Recomendaba la Ponencia que se sacrificara el número de
cuadros a su calidad, y que los militantes debían caracterizarse por ser
«hombres reservados y activos».
Así, pues, los grupos de defensa, después de octubre de 1934, se
caracterizarían por su número reducido, seis militantes, encargados de
tares muy concretas. El secretario del grupo constituía el enlace con
otros grupos del mismo barrio. Eran grupos de información y de combate
que debían desempeñar «el papel de justa vanguardia revolucionaria» que
«inspirarán directamente al pueblo», esto es, que en el momento de la
insurrección debían ser capaces de movilizar a grupos secundarios más
numerosos, y éstos, a su vez, a todo el pueblo.
El grupo de defensa era la célula básica de la estructura militar
clandestina de la CNT. En cada barrio se constituía un Comité de Defensa
de la barriada, que coordinaba todos esos cuadros de defensa, y que
recibía un informe mensual de cada uno de los secretarios de grupo. El
secretario-delegado de barrio realizaba un resumen que entregaba al
Comité de Distrito, éste a su vez lo tramitaba al Comité Local de
Defensa «y éste al Regional y al Nacional sucesivamente».
Este esquema organizativo, propio de las grandes ciudades, se
simplificaba en los pueblos, donde los distintos grupos se coordinaban
directamente en el comité local. La Ponencia detallaba incluso cómo y
dónde «constituir grupos, o cuadros de defensa, buscando el elemento
humano en los Sindicatos y distribuyéndolos por las barriadas de las
ciudades industriales, asignándoles un radio de acción trazado sobre
mapa urbano y del que procurarán no salirse sin aviso expreso».
Es notorio el detallismo y la precisión con la que se constituyen esos
Comités de Defensa. La Ponencia recomendaba que los grupos fuesen
formados por hombres de un mismo sindicato, o ramo profesional, «no
queriendo decir con esto que guarden relación o dependencia de su
Sindicato ya que ellos están a disposición exclusiva de los Comités de
Defensa y para llenar los fines que éstos propugnan», sino porque ese
«método tiene la virtud de convertir a esos militantes, agrupados dentro
de los Comités de Defensa, en guardadores de los principios dentro del
Sindicato y en prever la actuación íntima y pública del mismo».
La Ponencia del CNCD también detallaba la organización de los Comités de
Defensa a escala regional y nacional, encuadrando además a aquellos
sectores de trabajadores, como ferroviarios, conductores de autocar,
trabajadores de teléfonos y telégrafos, carteros y, en fin, a todos los
que por características de su profesión u organización abarcaban un
ámbito nacional, destacando la importancia de las comunicaciones en una
insurrección revolucionaria. Se dedicaba un apartado especial al trabajo
de infiltración, propaganda y captación de simpatizantes en los
cuarteles. Tras considerar la necesidad de discutir y perfeccionar
constantemente las tácticas y planes insurreccionales a nivel local,
regional y nacional de los Comités de Defensa, y formalizar la trabazón
con la FAI, la Ponencia terminaba con un llamamiento a los cenetistas
para que considerasen la importancia de consolidar, extender y
perfeccionar un aparto militar clandestino de la CNT, «frente al
armatoste militar y policíaco del Estado y de las milicias fascistas o
marxistas».
Los cuadros de defensa eran mayoritariamente cuadros sindicales. Después
del 19-20 de julio algunos de esos cuadros sindicales llegaron a
constituirse en centurias de las Milicias Populares, que marcharon
inmediatamente a luchar contra el fascismo en tierras de Aragón. De ahí
que, en el seno de las distintas columnas confederales, se hablase de la
centuria de los metalúrgicos, o de la centuria de la madera, o de la
construcción, constituida por militantes de un mismo sindicato.
Las funciones esenciales de los Comités de Defensa eran dos:
1) Obtención, mantenimiento, custodia y aprendizaje en el manejo de las
armas. La autoridad de los Comités de Defensa radicaba en su carácter de
organización armada. Su poder era el poder de los obreros en armas.
2) Intendencia en el sentido amplio de la palabra, desde provisión de
abastos y comedores populares hasta la creación y mantenimiento de
hospitales, escuelas, ateneos,... o incluso, en los primeros días de la
victoria popular, de reclutamiento de milicianos y aprovisionamiento de
las columnas que partieron hacia el frente.
En los años treinta los parados eran encuadrados en los cuadros de
defensa de forma rotativa con el fin solidario de darles un ingreso,
evitar esquiroles y extender al máximo de militantes el conocimiento y
uso de las armas. Por esas mismas razones, y para evitar su
«profesionalización», evitaron que esa remuneración fuera permanente.
Durante toda la etapa republicana hubo piquetes y grupos de defensa
sindical armados que defendían las manifestaciones y huelgas o promovían
insurrecciones locales.
La Ponencia del CNCD, de octubre de 1934, supuso una nueva organización y
orientación de los cuadros de defensa, que asumía tácitamente las
críticas a la «gimnasia» insurreccional de Alexander Shapiro y de la
oposición interna cenetista, concretada en el Manifiesto de los Treinta.
El Comité Local de Preparación Revolucionaria
En Cataluña, la aplicación práctica de esa nueva estructura de los
Comités de Defensa fue objeto de una ponencia, presentada por los grupos
anarquistas Indomables, Nervio, Nosotros, Tierra Libre y Germen, en el
Pleno de la Federación de Grupos Anarquista de Barcelona, que se reunió
en enero de 1935. La ponencia presentaba la fundación, en Barcelona, del
Comité Local de Preparación Revolucionaria.
El preámbulo de la ponencia caracterizaba el momento histórico como «un
período de inmensas perspectivas revolucionarias a causa sobre todo de
la incapacidad manifiesta del capitalismo y del Estado para dar
soluciones de equidad a los problemas económicos, sociales y morales
planteados de una manera apremiante». Se constataba el fracaso político
internacional desde el fin de la Gran Guerra: «Más de tres lustros de
esfuerzo permanente de los dirigentes de la vida económica y otros
tantos ensayos de múltiples formas de Estado, sin excluir la llamada
dictadura del proletariado, no han producido un mínimo de equilibrio
tolerable por las grandes masas, sino que han aumentado el malestar
general y nos han llevado al borde de la ruina fisiológica y al umbral
de la nueva hecatombe guerrera». Frente a un panorama histórico,
realmente desolador; el auge del fascismo en Italia, del nazismo en
Alemania, del estalinismo en la Unión Soviética, de la depresión
económica con un paro masivo y permanente en Estados Unidos y Europa; la
ponencia oponía la esperanza del proletariado revolucionario: «En la
quiebra universal de las ideas, partidos, sistemas, sólo queda en pie el
proletariado revolucionario con su programa de reorganización de las
bases de trabajo, de la realidad económica y social y de la
solidaridad». El optimismo de los redactores de la ponencia veía, en
España, al movimiento obrero, lo bastante fuerte y capaz «de librar la
batalla definitiva al viejo edificio de la moral, de la economía y de la
política capitalistas».
En la definición, que los ponentes daban de la revolución, se apreciaba
una profunda crítica a la pueril táctica, ya abandonada en octubre de
1934, de la gimnasia revolucionaria y de la improvisación: «La
revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia, al
estilo de los golpes de Estado del jacobinismo, sino que será
consecuencia y resultado del desenlace de una guerra civil inevitable y
de duración imposible de prever». No sólo se vislumbraba con
sorprendente claridad la Guerra Civil, a dieciocho meses vista, y su
inmensa crueldad, sino que se insistía en la necesidad de anticiparse
ya, organizando la nueva estructura de los cuadros de defensa: «Si el
golpe de Estado exige en los tiempos modernos una gran preparación
técnica e insurreccional, elementos y hombres perfectamente adiestrados
para el fin perseguido, una guerra civil requerirá con mucha más razón
un aparato de combate que no puede improvisarse al calor del mero
entusiasmo, sino estructurarse y articularse con la mayor cantidad
posible de previsiones y de efectivos.»
Se verificaba la abundancia de hombres disponibles, pero también su
falta de organización «para una lucha sostenida contra las fuerzas
enemigas». Era, pues, necesario acelerar su instrucción. «A ese
propósito responde la presente estructuración del Comité Local de
preparación revolucionaria que proponemos.» Ese comité estaría formado
por cuatro miembros: dos serían nombrados por la Federación Local de la
CNT y otros dos por la Federación Local de Grupos Anarquistas. Estos
cuatro organizarían además una comisión auxiliar. La misión principal de
ese Comité Local de Preparación Revolucionaria era «el estudio de los
medios y métodos de lucha, de la táctica a emplear y la articulación de
las fuerzas orgánicas insurreccionales». Se distinguía claramente entre
los viejos cuadros de choque, anteriores a octubre de 1934, y los nuevos
cuadros de defensa: «Así como hasta aquí los Comités de Defensa han
sido sobre todo organizaciones de grupos de choque, deben ser en lo
sucesivo organismos capaces de estudiar las realidades de la lucha
moderna.»
La preparación revolucionaria para una larga Guerra Civil exigía nuevos
desafíos, impensables en la vieja táctica de los grupos de choque: «Dado
que no es posible disponer de antemano de los stocks de armas
necesarios para una lucha sostenida, es preciso que el Comité de
preparación estudie el modo de transformar en determinadas zonas
estratégicas las industrias […], en industrias proveedoras de material
de combate para la revolución”.
Los Comités Regionales de la CNT debían ser los coordinadores de esos
Comités Locales de Preparación Revolucionaria. Estos podían reunirse en
Plenos especiales para el intercambio de iniciativas, informaciones y
experiencias. A nivel nacional se preveía celebrar reuniones de los
delegados regionales.
Ese Comité de Preparación no debía tener nunca la iniciativa
revolucionaria «que habrá de partir siempre de las organizaciones
confederal y específica, siendo ellas las que han de fijar el momento
oportuno y asumir la dirección del movimiento». La financiación debía
correr a cargo de los sindicatos de la CNT y de los grupos anarquistas,
sin «fijar de antemano una contribución general obligatoria». En cuanto a
la «formación de los cuadros de lucha, en las ciudades los grupos
insurreccionales serán formados a base de barriadas, en núcleos de
número ilimitado, pero igualmente entrarán a formar parte de los cuadros
insurreccionales los grupos de afinidad que deseen mantener su conexión
como tales, pero sometiéndose al control del comité de preparación».
Tanto la ponencia del CNCD, de octubre de 1934, como la de los grupos
anarquistas de Barcelona, de enero de 1935, insistían en una nueva
estructura de los cuadros de defensa, desechando su vieja consideración
de simples grupos de choque para transformarlos en cuadros de defensa de
preparación revolucionaria rigurosa, enfrentados a los problemas de
información, armamento, táctica e investigación previos a una larga
guerra civil. De los grupos de choque, anteriores a 1934, se había
pasado a los cuadros de información y combate.
Julio de 1936: los Comités Revolucionarios y las milicias
El 19 y 20 de julio de 1936, en plena lucha en las calles de Barcelona,
al tiempo que se derrotaba a los militares sublevados, los miembros de
los Comités de Defensa empezaron a llamarse y a ser conocidos como «los
milicianos». Sin transición alguna, los cuadros de defensa se
transformaron en Milicias Populares. La estructura primaria de los
cuadros de defensa había previsto su ampliación y crecimiento mediante
la incorporación de cuadros secundarios. Bastó con dar cabida en ellos a
los millares de trabajadores voluntarios que se sumaron a la lucha
contra el fascismo, extendida a tierras de Aragón. Las milicias
confederales se convirtieron en la vanguardia de todas las unidades
armadas que se desplazaban en busca del enemigo fascista que batir. Eran
la organización armada del proletariado revolucionario. Fueron imitados
por el resto de organizaciones obreras, e incluso las de origen
burgués. Ante la ausencia de un ejército proletario único surgieron
tantas milicias como partidos y organizaciones existían.
Hubo una doble transformación de esos cuadros de defensa. La de las
Milicias Populares, que definieron en los primeros días el frente de
Aragón, instaurando la colectivización de las tierras en los pueblos
aragoneses liberados; y la de los Comités Revolucionarios, que en cada
barrio de Barcelona, y en cada pueblo de Cataluña, impusieron un «nuevo
orden revolucionario». Su origen común en los cuadros de defensa hizo
que milicias confederales y Comités Revolucionarios estuviesen siempre
muy unidos e interrelacionados.
Tras la victoria sobre el levantamiento fascista y militar en Cataluña,
los Comités de Defensa de cada barrio (o pueblo) se constituyeron en
Comités Revolucionarios de barriada (o localidad), tomando una gran
variedad de denominaciones. Esos Comités Revolucionarios de barrio, en
la ciudad de Barcelona, eran casi exclusivamente cenetistas. Los Comités
Revolucionarios locales, por el contrario, solían formarse mediante la
incorporación de todas las organizaciones obreras y antifascistas,
imitando la composición del Comité Central de Milicias Antifascistas
(CCMA).
Esos Comités Revolucionarios ejercieron, en cada barriada o localidad,
sobre todo en las nueve semanas posteriores al 19 de julio, estas
funciones:
1) Incautaron edificios para instalar la sede del Comité, de un almacén
de abastos, de un ateneo o de una escuela racionalista. Incautaron y
sostuvieron hospitales y diarios.
2) Pesquisas armadas en las casas particulares para requisar alimentos, dinero y objetos de valor.
3) Pesquisa armada en las casas particulares para detener «pacos»,
emboscados, curas, derechistas y quintacolumnistas. (Recordemos que el
«paqueo» de los francotiradores, en la ciudad de Barcelona, duró toda
una semana).
4) Instalaron en cada barrio centros de reclutamiento para las Milicias,
que armaron, financiaron, abastecieron y pagaron (hasta finales de
agosto) con sus propios medios, manteniendo hasta después de mayo del 37
una intensa y continuada relación de cada barriada con sus milicianos
en el frente, acogiéndolos durante los permisos.
5) A la custodia de las armas, en la sede del Comité de Defensa, se
sumaba siempre un local o almacén en el que se instalaba el comité de
abastos de la barriada, que se abastecía con las requisas de alimentos
realizados en las zonas rurales mediante la coacción armada, el
intercambio, o la compra mediante vales.
6) Imposición y recaudación del impuesto revolucionario en cada barrio o localidad.
El comité de abastos instalaba un comedor popular, que inicialmente fue
gratuito, pero que con el paso de los meses, ante la escasez y
encarecimiento de los productos alimenticios, tuvo que implantar un
sistema de bonos subvencionado por el Comité Revolucionario de barrio o
localidad. En la sede del Comité de Defensa había siempre un habitáculo
para la custodia de las armas y en ocasiones una pequeña prisión en la
que instalar provisionalmente a los detenidos.
Los Comités Revolucionarios ejercían una importante tarea
administrativa, muy variada, que iba desde la emisión de vales, bonos de
comida, emisión de salvoconductos, pases, formación de cooperativas,
celebración de bodas, abastecimiento y mantenimiento de hospitales,
hasta la incautación de alimentos, muebles y edificios, financiación de
escuelas racionalistas y ateneos gestionados por las Juventudes
Libertarias, pagos a milicianos o sus familiares, etc.
La coordinación de los Comités Revolucionarios de barriada se hacía en
las reuniones del Comité Regional, a donde acudían los secretarios de
cada uno de los Comités de Defensa de barriada. Existía, además de forma
permanente, el Comité de Defensa Confederal, instalado en la Casa
CNT-FAI.
Para los aspectos relacionados con la incautación de importantes
cantidades de dinero y objetos de valor, o todas aquellas tareas de
detención, información e investigación que excedían por su importancia
las tares del Comité Revolucionario de barriada, acudían al Servicio de
Investigación de la CNT-FAI, dirigido por Manuel Escorza en la Casa
CNT-FAI.
Así pues, en la ciudad de Barcelona, los Comités de Defensa de barriada se subordinaban a los siguientes Comités superiores:
1) En cuanto al reclutamiento de milicianos (en julio y agosto) y al
abastecimiento de las milicias populares (hasta mediados de septiembre)
dependían del CCMA.
2) En cuanto al abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad del Comité Central de Abastos.
3) En cuanto a la organización y resolución de problemas del Comité
Regional de la CNT, que les daba las órdenes y consignas a seguir. Se
trataba de la famosa dependencia sindical de los cuadros de defensa y de
la negación de su propia autonomía, acordada en la Ponencia de 1934.
4) Se coordinaban y compartían experiencias en un Comité de Defensa de
Barcelona, que no era más que el escalón organizativo que seguía a los
comités de distrito. Apenas era operativo.
5) En cuanto a la información, investigación, persecución de la quinta
columna y otras labores «policíacas» armadas, dependían del Servicio de
Investigación de la CNT-FAI.
Los cuadros de defensa, organizados territorialmente en zonas muy
delimitadas respecto a otros grupos, formados por seis miembros, con
tareas muy precisas de carácter informativo, de espionaje e
investigación, eran la organización armada clandestina primaria de la
CNT. A esos cuadros primarios se aglutinaban en el momento de la
insurrección grupos secundarios de militantes sindicales, los grupos de
afinidad de la FAI, miembros de ateneos, etc. Después del 19 de julio,
las tareas de carácter informativo, de espionaje del enemigo, de
investigación de las fuerzas y direcciones del enemigo de clase, fueron
coordinadas por los Servicios de Investigación e Información de la
CNT-FAI, mientras que el resto de temas se coordinaban en las reuniones
de los delegados-secretarios de cada comité de barrio con el Comité
Regional, en la Casa CNT-FAI.
Contra la militarización
El balance real del CCMA, en sus nueve semanas de existencia, fue el
paso de unos Comités Locales revolucionarios, que ejercían todo el poder
en la calle y las fábricas, a su disolución en beneficio exclusivo del
pleno restablecimiento del poder de la Generalitat. Los decretos
firmados el 24 de octubre sobre militarización de las Milicias a partir
del 1 de noviembre, y de Colectivizaciones, completaban el desastroso
balance del CCMA, esto es, el paso de unas Milicias obreras de
voluntarios revolucionarios a un ejército burgués de corte clásico,
sometido al código de justicia militar monárquico, dirigido por la
Generalitat; el paso de las expropiaciones y el control obrero de las
fábricas a una economía centralizada, controlada y dirigida por la
Generalitat.
Ese decreto de militarización de las Milicias Populares produjo un gran
descontento entre los milicianos anarquistas de la Columna Durruti, en
el Frente de Aragón. Tras largas y enconadas discusiones, en marzo de
1937, varios centenares de milicianos voluntarios, establecidos en el
sector de Gelsa, decidieron abandonar el frente y regresar a la
retaguardia. Se pactó que el relevo de los milicianos opuestos a la
militarización se efectuaría en el transcurso de quince días.
Abandonaron el frente, llevándose las armas.
Ya en Barcelona, junto con otros anarquistas (defensores de la
continuidad y profundización de la revolución de julio, y opuestos al
colaboracionismo confederal con el gobierno), los milicianos de Gelsa
(Zaragoza) decidieron constituir una organización anarquista, distinta
de la FAI, la CNT o las Juventudes Libertarias, que tuviera como misión
encauzar el movimiento ácrata por la vía revolucionaria. Así pues, la
nueva Agrupación se constituyó formalmente en marzo de 1937, tras un
largo período de gestación de varios meses iniciado en octubre de 1936.
La Junta directiva fue la que decidió tomar el nombre de «Agrupación de
Los Amigos de Durruti», nombre que por una parte aludía al origen común
de los exmilicianos de la Columna Durruti, y que como bien decía Balius,
no se tomó por referencia alguna al pensamiento de Durruti, sino a su
mitificación popular.
Esta oposición revolucionaria a la militarización de las Milicias
Populares se manifestó también, con mayor o menor suerte, en todas las
columnas confederales. Destacó, por su importancia fuera de Cataluña, el
caso de Maroto, condenado a muerte por su negativa a militarizar la
columna que dirigía, pena que no llegó a ejecutarse pero que le mantuvo
en la cárcel. Otro caso destacado fue el de la Columna de Hierro, que
decidió en diversas ocasiones «bajar a Valencia» para impulsar la
revolución y enfrentarse a los elementos contrarrevolucionarios de la
retaguardia.
En febrero de 1937 se celebró una asamblea de columnas confederales que
trató la cuestión de la militarización. Las amenazas de no suministrar
armas, alimentos, ni soldada, a las columnas que no aceptaran la
militarización, sumada al convencimiento de que los milicianos serían
integrados en otras unidades, ya militarizadas, surtieron efecto. A
muchos les parecía mejor aceptar la militarización y adaptarla
flexiblemente a la propia columna. Finalmente, la ideología de unidad
antifascista y la colaboración de la CNT-FAI en las tareas
gubernamentales, en defensa del Estado republicano, triunfaron contra la
resistencia a la militarización, que fue finalmente aceptada hasta por
la recalcitrante Columna de Hierro.
Los Comités de Defensa en mayo de 1937
El lunes, 3 de mayo de 1937, hacia las tres menos cuarto de la tarde,
Rodríguez Salas, militante de la UGT y estalinista convencido,
responsable oficial de la comisaría de orden público, pretendió tomar
posesión del edificio de la Telefónica. Los militantes cenetistas
organizaron una dura resistencia gracias a una ametralladora instalada
estratégicamente. La noticia se propagó rápidamente. De forma inmediata
se levantaron barricadas en toda la ciudad. No debe hablarse de una
reacción espontánea de la clase obrera barcelonesa, porque la huelga
general, los enfrentamientos armados con las fuerzas de policía y las
barricadas fueron fruto de la iniciativa tomada por el Comité de
Investigación de la CNT-FAI y los Comités de Defensa, rápidamente
secundada gracias a la existencia de un enorme descontento generalizado,
las crecientes dificultades económicas en la vida cotidiana causadas
por la carestía de vida, las colas y el racionamiento, así como a la
tensión existente en la base militante confederal entre
colaboracionistas y revolucionarios. La lucha callejera fue impulsada y
realizada desde los Comités de Defensa de los barrios (y sólo parcial y
secundariamente por algún sector de las patrullas de control). Que no
existiera una orden de los Comités superiores de la CNT, que ejercían de
ministros en Valencia, o de cualquier otra organización, para
movilizarse levantando barricadas en toda la ciudad, no significa que
éstas fueran puramente espontáneas, sino que fueron resultado de las
consignas lanzadas por los Comités de Defensa.
En abril de 1937, Pedro Herrera, «conseller» (ministro) de Sanidad del
segundo gobierno Tarradellas, y Manuel Escorza, fueron los responsables
cenetistas que negociaron con Lluis Companys (presidente de la
Generalitat) una salida a la crisis gubernamental, abierta a principios
de marzo de 1937 a causa de la dimisión del «conseller» de Defensa, el
cenetista Francisco Isgleas. Companys decidió abandonar la táctica de
Tarradellas, que no imaginaba un gobierno de la Generalitat que no fuera
de unidad antifascista, y en el que no participara la CNT, para adoptar
la propugnada por Joan Comorera, secretario del PSUC, que consistía en
imponer por la fuerza un gobierno «fuerte» que no tolerase ya una CNT
incapaz de meter en cintura a sus propios militantes, calificados como
«incontrolados». Companys estaba decidido a romper una política de
pactos con la CNT, cada vez más difícil, y creyó que había llegado la
hora, gracias al apoyo del PSUC y los soviéticos, de imponer por la
fuerza la autoridad y decisiones de un gobierno de la Generalitat que,
como los hechos demostraron, aún no era lo bastante poderosa como para
dejar de negociar con la CNT. El fracaso de las conversaciones de
Companys con Escorza y Herrera, al no hallar solución política alguna en
dos meses de conversaciones y pese al efímero nuevo gobierno del 16 de
abril, desembocó directamente en los enfrentamientos armados de mayo de
1937 en Barcelona, cuando Companys, sin avisar a Tarradellas (ni por
supuesto a Escorza y Herrera) dio la orden a Artemi Aguadé, «conseller»
de Interior, de ocupar la Telefónica, que fue ejecutada por Rodríguez
Salas.
La toma de la Telefónica era la brutal respuesta a las exigencias
cenetistas y un desprecio a las negociaciones que durante el mes de
abril habían mantenido Manuel Escorza y Pedro Herrera, en representación
de la CNT, directamente con Companys, que había excluido expresamente a
Tarradellas. Escorza tenía el motivo y la capacidad para responder
inmediatamente a la provocación de Companys desde el Comité de
Investigación de la CNT-FAI, organización autónoma que coordinaba a los
Comités de Defensa y a los responsables cenetistas en los distintos
departamentos de orden público. Ese fue verosímilmente el inicio de los
enfrentamientos armados de las Jornadas de Mayo.
Los Amigos de Durruti fueron los combatientes más activos en las
barricadas, y dominaron completamente la plaza Maciá (ahora plaza Real),
con todos los accesos bloqueados con barricadas, y la calle Hospital en
toda su longitud. En el cruce Ramblas/calle Hospital, bajo un enorme
retrato de Durruti colocado en la fachada del piso donde estaba la sede
de la Agrupación, levantaron una barricada donde establecieron su centro
de operaciones. El absoluto control de la calle Hospital enlazaba con
la sede del Comité de Defensa Confederal (cuartel central de los Comités
de Defensa), en Los Escolapios de la Ronda San Pablo, y de allí con la
Brecha de San Pablo, tomada por una cuarentena de milicianos de la
Rojinegra, que al mando del durrutista Máximo Franco habían «bajado a
Barcelona» en labor de «observación e información», después que tanto la
Columna Rojinegra como la Lenin (del POUM), mandada por Rovira,
hubieran cedido a las presiones recibidas para que sus respectivas
unidades regresaran al frente, a instancias de Abad de Santillán y
Molina, esto es, de los cenetistas que daban las órdenes del
departamento de Defensa de la Generalitat, en ausencia de Isgleas.
Las masas confederales, desorientadas por el llamamiento de sus
dirigentes a dejar las barricadas, ¡los mismos líderes del 19 de Julio!,
habían optado, al fin, por abandonar la lucha, aunque al principio se
habían burlado de los llamamientos de la dirección de la CNT a la
concordia en aras de la unidad antifascista.
La definitiva disolución de los Comités de Defensa
Los Comités Revolucionarios de barrio, en Barcelona, surgieron el 19-20
de julio de 1936 y duraron, como mínimo, hasta el 7 de junio del año
siguiente, cuando las restauradas fuerzas de orden público de la
Generalitat, disolvieron y ocuparon los distintos centros de las
Patrullas de Control, y de paso algunas sedes de los Comités de Defensa,
como el del barrio de Les Corts. Pese al decreto que exigía la
desaparición de todos los grupos armados la mayoría resistió hasta
septiembre de 1937, cuando fueron sistemáticamente disueltos y
asaltados, uno a uno, los edificios que ocupaban. La última en ser
ocupada, y la más importante y fuerte, fue la sede del Comité de Defensa
del Centro, sita en los Escolapios de San Antonio, que fue tomada al
asalto el 21 de septiembre de 1937 por estalinistas y fuerzas de orden
público, utilizando además de tanquetas todo un arsenal de
ametralladoras y bombas de mano. Sin embargo, la resistencia de Los
Escolapios no cedió al fuego de las armas, sino a las órdenes de
desalojo dadas por el Comité Regional.
A partir de entonces los Comités de Defensa se ocultaron bajo el nombre
de Secciones de Coordinación e Información de la CNT, dedicados
exclusivamente a tareas clandestinas de investigación e informativas,
como antes del 19 de julio; pero ahora (1938) en una situación netamente
contrarrevolucionaria.
JOSEP REBULL O LA IZQUIERDA DEL POUM
VALORACIÓN DEL PENSAMIENTO POLÍTICO DE JOSEP REBULL SOBRE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA
La principal aportación teórica de Josep Rebull radica en su análisis
del problema central y FUNDAMENTAL de toda revolución, y por supuesto,
de la Revolución española de 1936: la cuestión del poder y de los
órganos de poder obrero.
Josep Rebull, en abril de 1937, caracterizaba la cuestión de la dualidad
de poderes establecida (en Cataluña principalmente y con menor claridad
en otras partes de la zona republicana) tras la insurrección obrera de
julio de 1936, como una situación transitoria que duró sólo algunas
semanas. Esa situación de doble poder había desaparecido ya, según Josep
Rebull, con la participación de la CNT y el POUM en las instituciones
burguesas (empezando con el Consejo de Economía a principios de agosto).
Así pues, en abril de 1937, consideraba Rebull que la dictadura del
proletariado y la conquista del poder debían pasar previamente por
restablecer una situación (perdida) de doble poder .
Josep Rebull fue el único militante revolucionario español que, al
analizar la Revolución española, establecía las enormes limitaciones e
imperfecciones de los órganos de poder obrero surgidos por doquier en
julio de 1936: los comités.
Y ahí encontramos también la clave de las críticas de Josep Rebull al CE
del POUM: en el análisis erróneo del CE del POUM sobre el carácter de
los comités revolucionarios surgidos en julio de 1936. Esos comités para
Rebull eran organismos incompletos e imperfectos, incapaces de
convertirse en auténticos órganos de poder obrero. Rebull señalaba que
esos comités diferían de los consejos obreros (surgidos como organismos
de poder obrero en las revoluciones proletarias de Alemania y Rusia) en
que: 1.- No eran órganos elegidos democráticamente en amplias asambleas
por los trabajadores de base, y, por lo tanto, independientes de las
burocracias sindicales y de los partidos. 2.- No eran organismos
unitarios de la clase obrera; y además eran incapaces de coordinarse
entre sí, de forma que pudieran crear organismos superiores que
centralizaran el poder obrero.
La diferenciación que hacía Josep Rebull entre comités y consejos nos
parece fundamental para comprender la revolución de julio. Nin creía que
el papel de los consejos alemanes sería desempeñado en España por los
sindicatos. La novedad del análisis de Rebull radicaba en proponer una
táctica que reconocía que era necesario partir de esos comités,
deficientes e imperfectos, surgidos en julio, para transformarlos en
consejos obreros, elegidos democráticamente en la base, coordinados y
centralizados, de forma que pudieran llegar a ser los organismos del
poder proletario. Josep Rebull, en forma totalmente enfrentada a las
tesis del CE, negaba que los sindicatos pudieran suplir a los consejos
obreros como órganos de poder obrero.
Josep Rebull criticaba (en un período precongresual y en un boletín
interno de discusión) a la dirección del POUM porque no luchó, ni mucho
menos, por la necesaria transformación de estos comités en organismos
elegidos por la base, en consejos basados en una amplia democracia
obrera. El CE del POUM, según Rebull, no supo encontrar la solución a
esta difícil situación, y en su defecto, juntamente con la CNT, colaboró
en la liquidación de estos organismos imperfectos de poder proletario,
liquidando a la vez la situación de dualidad de poderes en favor del
antiguo aparato estatal burgués, del Gobierno de la Generalidad.
Para Josep Rebull, tanto el POUM como la CNT se convirtieron en el
apéndice de extrema izquierda del Frente Popular. Después de la victoria
de la insurrección revolucionaria del 19 de julio cabían dos opciones:
la opción revolucionaria pasaba por fortalecer, potenciar, coordinar y
centralizar los comités revolucionarios, como órganos de poder obrero,
TRANSFORMÁNDOLOS EN CONSEJOS OBREROS; la opción frentepopulista o
reformista pasaba por integrar el movimiento obrero en el aparato
estatal de la burguesía republicana, y por lo tanto, por el
debilitamiento, aislamiento y posterior disolución de los comités. Tanto
la CNT como el POUM optaron por la opción reformista. Cuando Josep
Rebull dice que los comités son órganos burocráticos y no democráticos,
está indicando que los delegados no son elegidos democráticamente por la
base obrera en amplias asambleas, sino que son nombrados por las
burocracias sindicales o políticas. Esto supone, por una parte, una
separación entre los comités y la base obrera, y por otra, su
dependencia de la burocracia. De ahí nace también su incapacidad para
coordinarse entre sí y para crear órganos centralizados y unitarios de
clase; la coordinación la hacen los distintos sindicatos y partidos, y
la problemática unidad y centralización (en los planos económico,
militar, productivo, de abastecimiento, etc.) se convierte en una
especie de rompecabezas de variopintos parlamentos, de todas las escalas
y en todos los ámbitos, de las distintas organizaciones antifascistas,
tanto obreras como burguesas y estalinistas.
Según Rebull, el gobierno de Largo Caballero, pese a su apariencia
obrera y revolucionaria, se basaba en el viejo aparato estatal de la
burguesía y tenía por objeto la absorción de todos los organismos e
instituciones revolucionarias para neutralizarlas poco a poco hasta que,
sintiéndose suficientemente fuerte la fracción burguesa de dicho
gobierno, pudiera aplastarlos abiertamente. Josep Rebull señalaba que en
la Alemania de la posguerra los consejos obreros fueron absorbidos en
la Constitución de Weimar de la misma manera, con gran satisfacción de
la burocracia reformista.
Rebull consideraba que las ocasionales consignas lanzadas por el POUM
para la creación de los consejos de obreros, campesinos y combatientes
jamás habían pasado de ser una propaganda platónica. El CE nunca había
tomado medidas prácticas encaminadas a la creación de los consejos
dentro de sus propias milicias, permitiendo por lo contrario, que los
comandantes de dichas milicias tratasen de impedir toda acción de los
milicianos de base en este sentido.
Josep Rebull llegaba a acusar al CE de haber marchado en sentido opuesto
a la creación de los consejos como órganos de poder de la Revolución,
puesto que en marzo de 1937 había lanzado una nueva consigna en favor de
una Asamblea Constituyente a base de delegaciones de sindicatos obreros
y campesinos con delegados del frente.
Josep Rebull afirmaba taxativamente que los sindicatos no podían jugar
el papel de soviets , porque ni tenían la flexibilidad necesaria como
instrumentos de la revolución proletaria, ni podían aceptar, aferrados
como estaban a sus tradiciones, la democracia obrera necesaria para que
el partido marxista revolucionario pudiera conquistar la mayoría dentro
de las masas. Rebull señalaba, finalmente, que los sindicatos, agrupados
por industrias nacionales, constituían una organización vertical,
mientras los consejos en cada localidad eran esencialmente
organizaciones de carácter horizontal. Los sindicatos, en una etapa
revolucionaria, no podían ser otra cosa que los organismos de control de
la producción y de la distribución, es decir, organismos técnicos y
administrativos. Josep Rebull afirmaba rotundamente, en confrontación
total con las tesis de Nin, que era un gravísimo error adjudicar a los
sindicatos la función de órganos del poder proletario.
Josep Rebull constataba además el carácter estalinista y reaccionario de
la UGT, organización sindical que saboteaba abiertamente la revolución.
Por lo tanto Rebull afirmaba que después de la toma del poder, caso de
hacerse bajo las consignas prosindicales del POUM, no podrían de ninguna
manera desempeñar eficazmente las funciones de un Estado obrero.
Josep Rebull rechazaba, pues, la posibilidad de que los sindicatos se
convirtiesen en órganos de poder obrero. Del mismo modo, rechazaba que
los comités fueran esos órganos de poder. Los comités no son consejos, y
por ello, se muestran incapaces de coordinarse entre sí, y de crear
órganos superiores capaces de centralizar, unificar y crear un poder
obrero enfrentado al Estado capitalista. Josep Rebull va aún más lejos,
cuando dice que la misión, insustituible y necesaria, de un partido
revolucionario - Rebull afirmaba que el POUM no lo era - hubiera sido
precisamente la de impulsar la transformación de los comités en consejos
obreros .
El POUM - según Rebull - falló como partido revolucionario, y los
comités fueron incapaces de transformarse (por sí solos) en consejos.
Esa fue la principal limitación y la causa determinante de la rápida
degeneración de la Revolución española, que posibilitó la rápida
recuperación del aparato estatal burgués.
Las contratesis de Josep Rebull son, sin duda alguna, junto con las
tesis de Bilan, el análisis marxista más coherente, riguroso, claro y
preciso que existe sobre la situación revolucionaria surgida en España
en 1936. Y ese análisis no es fruto del genio filosófico del individuo
llamado Josep Rebull, tocado por la inspiración de los dioses, sino que
teoriza y recoge el enfrentamiento militante de la base del POUM contra
la política de su dirección, que alcanzó su punto culminante en marzo y
abril de 1937.
En esas mismas contratesis, Rebull anunció con dos semanas de
anticipación el inminente enfrentamiento que se produciría en las
Jornadas de Mayo: "La clase obrera de Cataluña y de España tendrá que
escoger muy pronto entre dos caminos: o su eliminación como factor
político independiente o la organización de la lucha abierta, armada,
para el derrocamiento del estado burgués, que se consolida cada día más.
Para esta lucha es necesario un nuevo instrumento: los consejos de
obreros, campesinos y combatientes."
NI CONSEJISMO NI TROTSKISMO: LA PROFUNDA ORIGINALIDAD DE LAS TESIS DE JOSEP REBULL SOBRE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA
Quiero insistir aquí, pese al riesgo de repetir algunos conceptos ya
expresados anteriormente, en la profunda originalidad del pensamiento
político de Josep Rebull, y sobre todo en sus abismales diferencias con
el consejismo o el trotskismo, que sólo la falta de rigor, o la mala fe,
pueden deformar con cierta facilidad.
Josep Rebull defendía en abril-junio de 1937 la creación de Consejos
Obreros, y éste es además un punto fundamental de su pensamiento
político, y en consecuencia de sus críticas a la táctica propugnada por
el CE del POUM desde julio de 1936.
Sería una absoluta falta de rigor, sólo posible desde un desconocimiento
(o deformación) de la definición dada por Josep Rebull de los "comités"
y de los "consejos obreros", afirmar que la consigna defendida por éste
es totalmente utópica, abstracta e irreal, puesto que llama a la
formación de unos consejos obreros, que no existen, y por lo tanto
aplica a la situación española los esquemas teóricos de la revolución
rusa, etcétera, etcétera.
Josep Rebull dice exactamente esto:
"Se entiende por Consejo Obrero (de fábrica o taller) la reunión de los
obreros de la fábrica o taller en asamblea para discutir
democráticamente las posiciones de las diferentes tendencia
revolucionarias ante los problemas de la revolución y elegir, en
consecuencia, los delegados a los Congresos de los Consejos, o sus
representantes en los Consejos superiores (Consejo del poder local,
regional o nacional), representantes que serán mandatarios de la
voluntad de los Consejos de su fábrica o taller.
Igualmente, se comprende que el Consejo de Campesinos de una localidad
es la reunión de los campesinos locales en asamblea para los mismos
fines antes indicados.
Y, finalmente, los Consejos de Combatientes estarán constituidos por las
asambleas de Compañía, de Batería o de Escuadrón. En la marina, serán
por unidades navales.
Los Sindicatos serán los organismos de control de la producción y
distribución, es decir, organismos eminentemente técnicos y
administrativos en substitución de las empresas de propiedad privada.
Sería un error fundamental atribuir a los Sindicatos la representación
del poder proletario: 1) por ser su organización vertical, es decir, por
industrias nacionales, mientras que los Consejos son en cada localidad
una organización horizontal que prescinde de la profesión de cada
proletario. 2) Las direcciones burocráticas de los Sindicatos podrían
ejercer una influencia nefasta en la expresión del libre pensamiento de
la base, como ocurre con la UGT en Cataluña.
3.- En la medida que los Consejos se fortalezcan asumirán en cada unidad
o localidad las funciones de dirección, acelerando así la
descomposición del sistema que se intenta restablecer por parte de los
reformistas y la pequeña burguesía.
4.- Campaña de agitación tendente a divorciar las masas trabajadoras y
combatientes de los Gobiernos de Valencia y Barcelona, ganándolas a la
causa de la revolución socialista, explicándoles el verdadero papel de
dichos gobiernos como defensores del capitalismo y enemigos de la
revolución proletaria. (...)".
Josep Rebull distinguía pues, con precisión, rigor y claridad entre
comités, consejos obreros y sindicatos. Son órganos obreros distintos
con funciones diferentes.
Los sindicatos en una etapa revolucionaria serían los organismos
económicos de control de la producción y de la distribución, es decir,
órganos técnicos y administrativos. Pero no podían ser, ni cumplir
funciones de representatividad política o de organismos de poder obrero.
Como decía muy pedagógicamente Rebull: "sería un error fundamental
atribuir a los Sindicatos la representación del poder proletario".
Los Consejos son precisamente esos órganos de poder obrero que, a causa
de su elección democrática en asambleas, son independientes de las
burocracias sindicales y de los partidos. El fortalecimiento de los
consejos supone que asumen funciones de dirección en cada localidad,
acelerando la descomposición del sistema capitalista. Son, por lo tanto,
antagónicos con el Estado capitalista, y su defensa es incompatible con
los partidos que participan en los gobiernos de la burguesía.
Josep Rebull rompía con el tabú de las conquistas económicas obtenidas
por el proletariado en julio de 1936, cuando afirmaba que "las
conquistas de la clase obrera carecen de apoyo si no van acompañadas del
poder de los consejos". Es decir, la economía colectivizada no tenía
ningún sentido, y por supuesto ningún futuro, sino estaba acompañada por
la conquista del poder político por la clase obrera.
La toma del poder, según Josep Rebull, no sería ni podía ser pacífica -
¡como increíblemente afirmaba Nin! - sino que pasaba por la lucha armada
y la destrucción del Estado capitalista, reemplazado por un gobierno de
los Consejos Obreros.
Josep Rebull no puede ser considerado consejista, porque consideraba que
la transformación de los comités (órganos imperfectos e incompletos de
poder obrero) en consejos obreros (órganos capaces de detentar funciones
de poder obrero) no podía ser obra espontánea de esos mismos comités,
sino que era precisamente la labor que debía propugnar, impulsar y
trabajar el partido revolucionario. Aunque no lo diga explícitamente,
puesto que los textos teóricos de Josep Rebull no dejan de ser muy
breves y escasos, sí que implícitamente se entiende que la función de un
partido revolucionario no es la de sustituir a la clase obrera en
aquellas funciones que sólo a ella le atañen: toma del poder, ejercicio
de la dictadura del proletariado, control de la economía y de las
milicias, centralización del poder obrero y unidad de clase, etcétera.
La función de un partido revolucionario, en una fase histórica
revolucionaria, es precisamente la de impulsar la creación de los
órganos de poder de la clase obrera, para que puedan ejercer sus
funciones de poder obrero, y llegar así a establecer una dictadura del
proletariado, antagónica con el Estado capitalista, y por lo tanto sin
colaboración política alguna con la burguesía.
La diferencia fundamental de Rebull con los consejistas radica en la
importancia que concede a esa misión del partido revolucionario, que
considera insustituible e imprescindible para el triunfo de la
revolución, porque la clase obrera espontáneamente no podría
conseguirlo.
Las diferencias de Josep Rebull con los trotskistas son numerosas, y
bastaría con la lectura del durísimo artículo crítico de "Munis" para
rechazar las probables definiciones o acusaciones de trotskismo. Pero
quizás sea preciso enumerar algunas. En primer lugar Josep Rebull apoya
la participación del POUM en las elecciones del Frente Popular de
febrero de 1936, en las que debemos recordar que su nombre constaba en
las listas de candidatos del POUM por Tarragona. En segundo lugar, su
llamado maurinismo o bloquismo, es decir, la confirmación del carácter
revolucionario del BOC y del POUM antes de julio de 1936. Ese maurinismo
también sería una formidable vacuna contra lo que Rebull no dejaba de
considerar el "sectarismo" trotskista. Las propias tesis "consejistas"
de Rebull, esto es, la consideración del carácter incompleto e
imperfecto de los comités, y la necesidad de que un partido
revolucionario impulse la transformación de esos comités en consejos
obreros, es un análisis ORIGINAL de Rebull, absolutamente ajeno a
"Munis" y a los trotskistas. Por fin, la propia concepción del combate
político de Josep Rebull, exquisitamente cuidadoso con la normativa de
discusión precongresual en el seno del POUM, y totalmente extraño a las
concepciones de lucha fraccional de los trotskistas, tal y como "Munis"
le reprocha en las brutales críticas que le dedica en La Voz Leninista.
En conclusión: puede y debe afirmarse la absoluta profundidad,
coherencia e importancia de los análisis de Josep Rebull sobre la
Revolución española en un momento histórico crucial: abril de 1937. Del
mismo modo, debe y merece confirmarse sus abismales diferencias con las
tesis trotskistas o consejistas, y por supuesto con las del CE del POUM,
en cuya crítica y leal oposición precisamente han nacido. En
consecuencia, a la profundidad, coherencia e importancia del pensamiento
político de Josep Rebull, debemos añadir el de su absoluta
ORIGINALIDAD. Las circunstancias históricas posteriores impusieron,
sobre todo en España, un quinto calificativo, que este trabajo intenta
destruir: su desconocimiento.
LOS AMIGOS DE DURRUTI
La Agrupación de Los Amigos de Durruti fue una importantísima agrupación
anarquista (emitió unos cinco mil carnets) que se constituyó como
oposición revolucionaria al colaboracionismo de la CNT-FAI. Se
aproximaba más a una rama del movimiento libertario, similar a “Mujeres
Libres”, que a un simple grupo de afinidad (que solía tener entre doce y
treinta militantes). No estuvo influida, ni poco ni mucho, por los
trotskistas, ni por el POUM. Por supuesto, conocían los trabajos de
economía de los más destacados teóricos anarcosindicalistas de los años
treinta, como Pierre Besnard y Christian Cornelissen, y apreciaban las
obras de Malatesta y Mella. Su ideología y sus consignas fueron
típicamente confederales; en ningún momento puede decirse que
manifestaran una ideología marxista. En todo caso demostraron un gran
interés por el ejemplo de Marat durante la Revolución Francesa, y quizás
podría hablarse de una poderosa atracción por el movimiento asambleario
de las secciones de París, por los sans-culottes, por los enragés, y
por el gobierno revolucionario de Robespierre y Saint-Just, y
probablemente por la lectura de la Historia de la Revolución Francesa
redactada por Kropotkin.
Su objetivo no fue otro que el de enfrentarse a las contradicciones de
la CNT, darle una coherencia ideológica, y arrancarla del dominio de
personalidades y comités de responsables para devolverla a sus raíces de
lucha de clases. Su razón de ser fue la crítica y oposición a la
política de permanentes concesiones de la CNT, y por supuesto a la
COLABORACIÓN de los anarcosindicalistas en el gobierno central y de la
Generalidad. Se opusieron al abandono de los objetivos revolucionarios y
de los principios ideológicos fundamentales y característicos del
anarquismo, del que habían hecho gala los dirigentes de la CNT-FAI, en
nombre de la unidad antifascista y la necesidad de adaptarse a las
circunstancias. Sin teoría revolucionaria no hay revolución. Si los
principios sólo sirven para ser desechados al primer obstáculo que nos
opone la realidad, quizás sea mejor reconocer que no se tienen
principios. Los máximos responsables del anarcosindicalismo español se
creyeron hábiles negociadores, y fueron manipulados como títeres.
Renunciaron a todo, a cambio de nada. Fueron unos oportunistas, sin
ninguna oportunidad. La insurrección del 19 de julio no encontró un
partido revolucionario capaz de tomar el poder y hacer la revolución. La
CNT nunca se habían planteado qué haría una vez derrotados los
militares sublevados. La victoria de julio sumió a los dirigentes
anarcosindicalistas en el desconcierto y la confusión. Habían sido
desbordados por el ímpetu revolucionario de las masas, que se
auto-organizó en una miríada de comités revolucionarios. Y como no
sabían qué hacer aceptaron la propuesta de Companys de constituir, junto
con el resto de partidos, un gobierno de Frente Antifascista. Y
plantearon el falso dilema de dictadura anarquista o unidad antifascista
y colaboración con el Estado para ganar la guerra. No supieron qué
hacer con el poder, cuando no tomarlo significaba dejarlo en manos de la
burguesía. No sólo no coordinaron y centralizaron el poder de los
comités, sino que sintieron cierta desconfianza hacia un tipo de
organización que desbordaba los sindicatos y que no había sido previsto
por la ideología anarcosindicalista. La revolución española fue la tumba
del anarquismo de Estado como teoría revolucionaria del proletariado.
Ahí es donde está el origen y la razón de ser de la Agrupación de Los
Amigos de Durruti.
El máximo objetivo de la Agrupación fue la crítica de los dirigentes de
la CNT, y el fin de la política de intervención confederal en el
gobierno. Querían no sólo conservar las "conquistas" de julio, sino
continuar y profundizar el proceso revolucionario. Pero sus medios y su
organización eran aún mucho más limitados. Eran gente de barricada, no
eran buenos organizadores, y aún eran peores teóricos, aunque contaban
con buenos periodistas. En mayo lo confiaron todo a la espontaneidad de
las masas. No contrarrestaron la propaganda cenetista oficial. No
utilizaron ni organizaron a los militantes que eran miembros de las
Patrullas de Control. No dieron ninguna orden a Máximo Franco, miembro
de Los Amigos de Durruti, y delegado de la división Rojinegra de la CNT,
que el 4 de mayo de 1937, quiso "bajar a Barcelona" con su división,
pero que regresó al frente (al igual que la columna del POUM, dirigida
por Rovira) a causa de las gestiones realizadas por Molina. El punto
culminante de su actividad fue el cartel distribuido a finales de abril
del 37, en el que se proponía el derrocamiento de la Generalidad y su
sustitución por una Junta Revolucionaria; el dominio de algunas
barricadas en Las Ramblas, durante los Hechos de Mayo; la lectura de un
llamamiento a la solidaridad con la revolución española, dirigido a
todos los trabajadores de Europa ; la distribución en las barricadas de
la famosa octavilla del día 5; y el balance de las jornadas del
manifiesto del día 8. Pero no pudieron llevar las consignas a la
práctica. Propusieron la formación de una columna, que saliera a
enfrentarse a las tropas que venían desde Valencia; pero pronto
abandonaron la idea ante el escaso eco de su propuesta. Después de los
Hechos de Mayo iniciaron la edición de El Amigo del Pueblo, a pesar de
la desautorización de la CNT y la FAI. En junio de 1937, aunque no
fueron ilegalizados como el POUM, sufrieron la persecución política que
afectó al resto de militantes cenetistas. Su órgano El Amigo del Pueblo
fue editado clandestinamente a partir del número 2 (del 26 de mayo), y
su director Jaime Balius padeció sucesivos encarcelamientos. Otros
durrutistas perdieron sus cargos o influencia, como Bruno LLadó,
concejal en el Ayuntamiento de Sabadell. La mayoría de miembros de la
Agrupación padeció los intentos de expulsión de la CNT, propugnados por
la FAI . Pese a todo continuaron editando clandestinamente el citado
periódico, y en enero de 1938 el folleto Hacia una nueva revolución,
cuando el triunfo de la contrarrevolución era definitivo y aplastante, y
la guerra había sido ya perdida por los republicanos.
Sus propuestas tácticas más destacadas se resumían en las siguientes
consignas: economía dirigida por los sindicatos, federación de
municipios, ejército de milicias, defensa de un programa revolucionario,
sustitución de la Generalidad por una junta revolucionaria, unidad de
acción CNT-FAI-POUM.
Si hubiéramos de resumir brevemente el significado histórico y político
de Los Amigos de Durruti, diríamos que fue el intento fallido, surgido
del propio seno del movimiento libertario, de constituir una vanguardia
revolucionaria, que pusiera fin al colaboracionismo de la CNT-FAI y
defendiera y profundizara las "conquistas" revolucionarias de julio.
Fue un intento fallido porque se mostraron incapaces, no ya de realizar
en la práctica sus consignas, sino siquiera de propagar eficazmente sus
ideas y dar orientaciones prácticas para luchar por ellas. Quizás el
aterrorizado burgués y el camuflado cura los vieron como un grupo de
brutos salvajes, pero entre sus miembros cabe contar a periodistas como
Balius, "Mingo" y "Liberto Callejas", a mandos de columnas milicianas
como Pablo Ruiz, Francisco Carreño y Máximo Franco, a concejales como
Bruno LLadó, a destacados sindicalistas como Francisco Pellicer, al
líder de las Juventudes Libertarias Juan Santana Calero, a destacados
militantes y oradores anarquistas como Vicente Pérez "Combina", sin
negar ni menospreciar la existencia, valor y necesidad de probados
hombres de acción como Progreso Ródenas. Sus orígenes remotos cabe
buscarlos entre los libertarios que compartieron la experiencia
revolucionaria de la insurrección del Alto Llobregat en enero de 1932, y
en el grupo de afinidad faista "Renacer" entre 1934 y 1936. Sus
orígenes más inmediatos se encuentran en la oposición a la
militarización de las milicias.